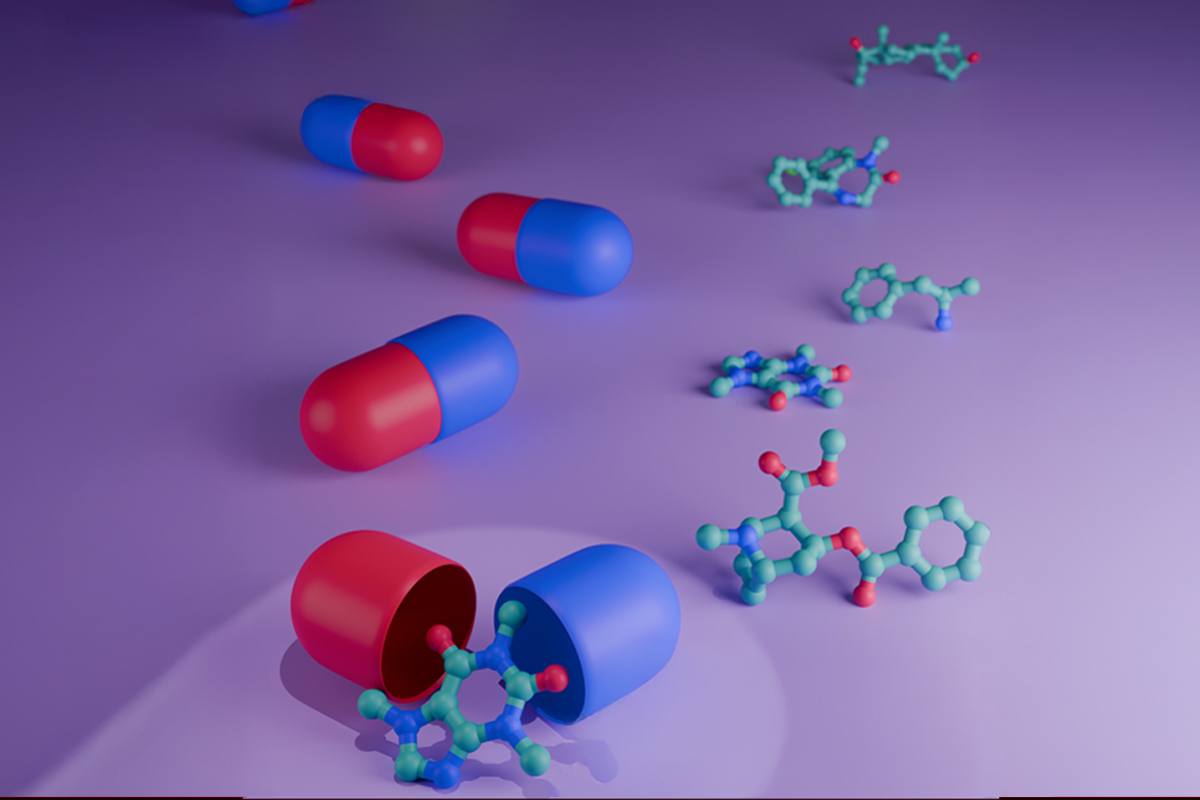
Presentación del Diagnóstico del II Plan de Igualdad UAH
Desde la segunda mitad del año 2021, la Universidad de Alcalá ha venido trabajando intensamente en la tarea de recopilar un amplio conjunto de información desagregada por sexo. El objetivo es estudiar en profundidad la evolución y situación actual de la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres que trabajan en la Universidad de Alcalá, y servir de base para la elaboración del diagnóstico de situación, que hoy se presenta, sobre el que se está diseñando el II Plan de Igualdad de la UAH.
La organización y análisis de dicha información fue encargada al Instituto Universitario de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá (IAES) por parte de la Comisión Negociadora y Redactora del II Plan de Igualdad, así como la redacción del mencionado diagnóstico de situación. Con este nuevo diagnóstico se actualiza el que sirvió de base para el Plan de igualdad de oportunidades para el personal de la Universidad de Alcalá aprobado en junio de 2015, al tiempo que se adapta a las exigencias de alcance, estructura y nivel de profundidad que introduce la nueva normativa que regula los planes de igualdad.
El diagnóstico de situación es un elemento clave en todo plan de igualdad, constituyendo un primer paso imprescindible. Ofrece una visión de conjunto que permite determinar cuál es el punto de partida, al identificar las principales diferencias, desequilibrios, desventajas y barreras existentes para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y las dinámicas que han presentado. Así, el diagnóstico realizado aporta un marco objetivo sobre el que basar el diseño del II Plan de Igualdad de la UAH, facilitando una mejor orientación de sus ejes, objetivos y actuaciones.
El diagnóstico presta especial atención a la situación en el curso 2020-2021, último para el que se dispone de datos en la mayoría de las variables analizadas y que describe el punto de partida del segundo plan, aunque también aporta un análisis dinámico que permite observar la evolución desde curso 2012-2013 (el último incluido en el primer diagnóstico). Por tanto, también se han detectado las principales tendencias de cambio en relación a la igualdad de género en nuestras plantillas y, en particular, en aquellos aspectos en los que se observaban los desequilibrios más importantes hace ocho años. Los datos utilizados son de tipo censal y proceden en su mayoría de la explotación de los registros individualizados y anonimizados proporcionados por la Oficina Estadística de la UAH. También se utilizan algunas cifras que han facilitado directamente la Unidad de Igualdad, el Servicio de Personal Docente e Investigador y el Servicio de Planificación y Gestión de Personal de Administración y Servicios, así como datos del Ministerio de Universidades, a través de su aplicación Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) de la Secretaría General de Universidades.
Entre las herramientas metodológicas utilizadas en el diagnóstico, resulta fundamental la comparación de la participación de hombres y mujeres en distintos colectivos, para detectar los principales ámbitos de infrarrepresentación femenina o brechas de participación en nuestra universidad, al tiempo que permite evidenciar la posible existencia de fenómenos de segregación vertical y segregación horizontal. También resulta muy útil la comparación de la concentración relativa de las mujeres y hombres en las distintas categorías de una variable, para conocer si las mujeres que participan lo hacen o no en condiciones similares a las de los hombres. Por otra parte, los índices de desigualdad calculados permiten conocer qué colectivos concretos de mujeres acusan una peor o mejor situación que la media.
Entre las principales novedades del diagnóstico cabe destacar la realización de un estudio en profundidad sobre las diferencias retributivas entre las trabajadoras y los trabajadores de la UAH, tomando en consideración la composición del salario (salario base y complementos) y la composición del personal (características de los individuos). Las mayores dificultades de acceso a las categorías de mayor nivel que suelen enfrentar las mujeres a menudo están en la base de las brechas retributivas que soportan. Junto a lo anterior, cabe añadir como otros elementos novedosos, la incorporación del Personal Investigador como un colectivo específico objeto de análisis que se añade al PDI y PAS, la consideración de los procesos de gestión y formación del personal, de las condiciones de trabajo (incorporando nuevas variables de estudio) y de aspectos relacionados con la conciliación y corresponsabilidad y con la prevención del acoso sexual.
Publicado en: Actualidad
Noticias relacionadas: Investigacion
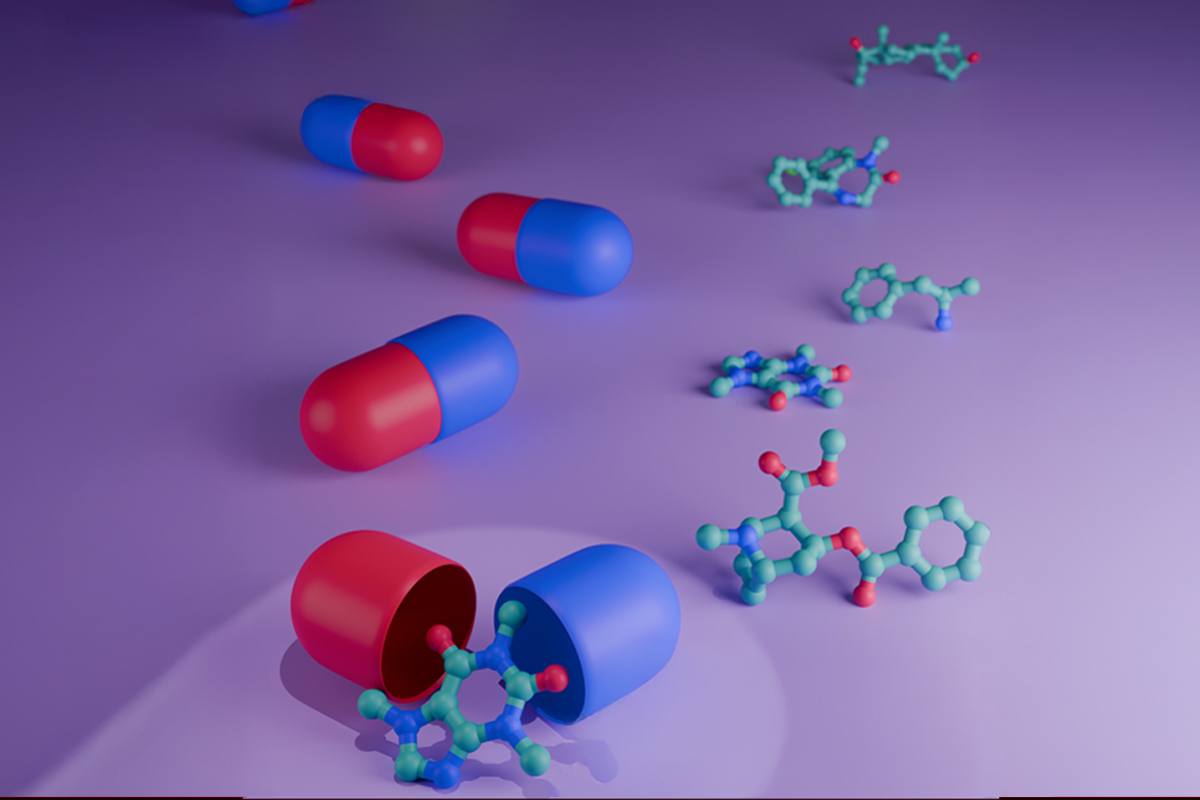

Comienza Ciberseg 26, las Jornadas de Ciberseguridad y Ciberdefensa de la Universidad de Alcalá
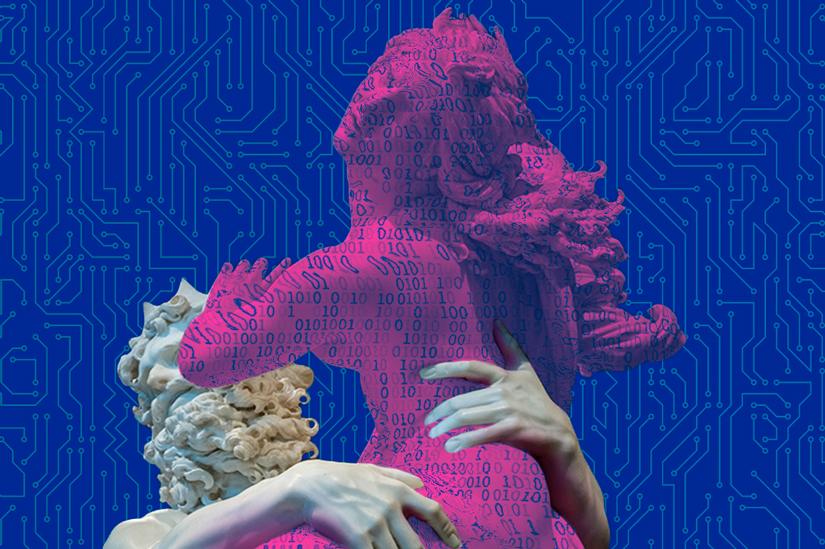
Los datos personales, la 'otra intimidad' que es importante proteger en el mundo digital
Noticias relacionadas: Compromiso-social

La UAH acoge la clausura de la VIII Edición del Programa de Voluntariado Internacional

Cada vez más cerca la finalización de la rehabilitación del Cuartel del Príncipe
